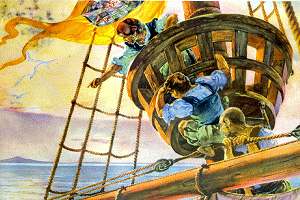Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto nació en Parral, actual VII Región, el 12 de julio de 1904. Su madre fue Rosa Neftalí Basoalto Opazo, profesora de un liceo de niñas. Su padre, José del Carmen Reyes Morales, fue obrero y posteriormente maquinista. Contrajeron matrimonio en 1903.
Rosa murió de tuberculosis pocas semanas después de dar a luz a Neftalí, su único hijo. Esta ausencia marcaría más adelante al poeta, y su nostalgia se hizo patente en dos poemas dedicados a ella: Luna y Humildes Versos para que Descanse Mi Madre, del libro El Río Invisible, publicado años después de su muerte (1980).
Neftalí -bautizado así en recuerdo de su progenitora- se educó los primeros años de su vida en la casa de sus abuelos, hasta que en 1906 fue a vivir a Temuco junto a su padre. Este había vuelto a casarse con Trinidad Candia Marverde, a quien el niño denominó ?mamadre?. Por el cariño que le tenía, la llamaba el ?ángel tutelar de mi infancia?. Laurita y Rodolfo fueron sus hermanos por parte de padre.
En 1919 Neftalí ingresó al Liceo de Hombres de Temuco. Su compañero de banco fue Gilberto Concha Riffo, quien con el tiempo se hizo llamar Juvencio Valle, mientras que Neftalí Reyes adoptó el seudónimo de Pablo Neruda.
Una ciudad naciente
A principios de siglo, Temuco tenía las características de ciudad naciente. La población residente allí estaba conformada en su mayoría por colonos y comunidades indígenas desplazadas a reducciones. Neruda fue sensible a esta parte de la historia del país, la que se encuentra plasmada en el Canto General (1950).
El clima lluvioso también influyó en su poesía. Fue así como, años después, en su casa de Isla Negra, instaló en una de las habitaciones un techo de zinc para escuchar el sonido de la lluvia.
Se ha caracterizado a Neruda en esos años como un joven tímido y taciturno.
Acercamiento a la poesía
El primer contacto de Neftalí Reyes con la poesía fue a través de un tío poeta: Orlando Mason. Mientras, a su padre no le interesaba que su hijo fuera poeta; pensaba que debía estudiar en la universidad alguna carrera profesional.
Para él resultaba vergonzoso tener un hijo poeta que formara parte del mundo bohemio y que viviera sumergido en la pobreza toda su vida.
El seudónimo
Su seudónimo Pablo Neruda surgió a comienzos de la década que comenzó en 1920. Se ha señalado que la primera vez que lo adoptó fue ese mismo año, cuando escribió sobre el asalto a la Federación de Estudiantes firmando como Pablo Neruda.
«Pablo» le gustaba, y «Neruda» lo eligió por el poeta checo Jan Neruda. Sus primeros versos fueron publicados en revistas sureñas y en algunas publicaciones estudiantiles. El primer poema suyo en triunfar en un concurso literario fue Canción de Fiesta (1921).
Viaje a Santiago
En 1921 Neruda dejó Temuco para trasladarse a Santiago, decidido a continuar el camino de la literatura.
Comenzó a estudiar Pedagogía en Francés en la Universidad de Chile. Allí conoció a Albertina Azócar, quien al parecer fue su primer amor. Ambos eran compañeros de estudios.
Neruda le dedicó a ella los primeros poemas de los tan conocidos Veinte poemas de Amor y una Canción Desesperada (1924).
La efervescencia social de los años veinte fue ávidamente absorbida por el poeta, que desarrolló junto a sus compañeros universitarios y colegas contemporáneos una activa vida cultural. Rubén Azócar, Tomás Lagos, Ángel Cruchaga, Diego Muñoz y años después Pablo de Rokha, se encontraban con él en distintos cafés, donde charlaban y discutían acerca de los más diversos temas.
Crepusculario
El primer libro publicado de Neruda fue Crepusculario, que apareció en 1923 en la revista Claridad. Entonces el poeta era un joven instalado recientemente en Santiago, y ello le demandaba grandes sacrificios.
Vivía en hogares estudiantiles y conventillos. Sus barrios de entonces eran los alrededores céntricos de la capital, por ejemplo, la calle Maruri.
Primer viaje a Europa
En 1927, Pablo Neruda realizó su primer viaje a Europa, junto a su amigo Álvaro Hinojosa. Luego se dirigió hacia el Oriente, donde había sido destinado cónsul en Rangoon y Birmania. Su quehacer oficial se limitaba a que, una vez cada tres meses, debía firmar y timbrar documentos, cuando llegaban desde Calcuta parafina y cajones de té para Chile.
En 1929 asistió al Congreso Panhindú, en Calcuta, donde conoció a Gandhi.
Posteriormente, en 1930, fue nombrado cónsul en Colombo, Ceilán. En esa época contrajo matrimonio con María Antonieta Hagenaar, con quien tuvo una hija, Malva Marina, que nació en 1934 en Madrid y que desde pequeña fue muy enfermiza.
Compromiso político
En 1934, Neruda se embarcó hacia Madrid, España, en plena República amenazada, para ejercer como cónsul. Posteriormente recordó que allá fue muy bien recibido por el mundo lírico. Fue entonces cuando conoció al poeta Federico García Lorca.
En julio de 1936 comenzó la Guerra Civil española. Como consecuencia de su posición política antifranquista, Neruda fue destituido de su cargo diplomático y viajó a París. A partir de las experiencias vividas durante la guerra, se comprometió políticamente.
Él mismo definió este período como el que marcó en forma definitiva su camino político. Este cambio también se reflejó en su poesía.
Como mensaje al resto del mundo sobre lo que ocurría en España, escribió España en el Corazón, publicado en noviembre de 1937. A fines de ese año regresó a Chile, fundando y presidiendo la Alianza de Intelectuales de Chile para Defensa de la Cultura.
Mueren su padre y su «mamadre»
El 7 de mayo de 1938 murió José Ángel Reyes, su padre, y a los pocos meses, en agosto, Trinidad Candia, su ?mamadre?. Después de esta gran pena, Neruda se integró a trabajar por el candidato presidencial del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. Después del triunfo de este, fue nombrado cónsul en París.
El Winnipeg
En 1939, Neruda, como cónsul en Francia, consiguió el viaje del barco Winnipeg desde Francia hasta Valparaíso, para traer a Chile a más de dos mil españoles que escapaban de la guerra y que llegaron al país a fines de 1939.
En 1940 Neruda regresó a Santiago, y en 1941 estuvo en Centroamérica. Fue cónsul en México. En 1942 murió en Europa su hija Malva Marina.
Parlamentario y Premio Nacional
En 1943, el poeta se trasladó junto a Delia del Carril, ?la hormiguita?, su nueva mujer, a vivir a Isla Negra. En marzo de 1945 fue elegido senador de la República por Tarapacá y Antofagasta, e ingresó al Partido Comunista.
En 1945 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura, y ese mismo año, el 28 de diciembre, se aprobó legalmente su nombre como Pablo Neruda.
Clandestinidad y exilio
Neruda fue un entusiasta partidario de Gabriel González Videla. Incluso lo apoyó en calidad de generalísimo de la campaña presidencial, inventando consignas como: «El pueblo te llama, Gabriel».
Sin embargo, ya siendo Presidente, González Videla promulgó la Ley de Defensa de la Democracia (1947), llamada ?Ley Maldita?, que prohibió la existencia del Partido Comunista y mediante la cual se perseguía a sus partidarios. Con ello, Neruda fue desaforado en 1948. Clandestino en el país hasta 1949, durante ese tiempo escribió la mayor parte del Canto General.
El mismo año de 1949, Neruda partió al exilio, etapa durante la cual viajó por diversos países, mientras continuaba con una afanada producción literaria: en México editó el Canto General, y estuvo en Varsovia, por el Congreso Mundial de Partidarios por la Paz, obteniendo el Premio Internacional de la Paz. También visitó la Unión Soviética. Estos hechos lo orientaron a impulsar su poesía militante.
Regresó a Chile el 12 de agosto de 1952, a su casa de la comuna de La Reina. El 20 de diciembre de 1953 recibió el Premio Stalin de la Paz.
Todo puede ser poesía
En su obra, Neruda demuestra que todo puede ser poesía. Tanto lo considerado trascendente como lo intrascendente aparece en las Odas Elementales, de 1957. En ellas se refleja la sencillez de la temática de su poesía: ella contiene versos para la alcachofa, la manzana, el vino, el átomo y el traje; le escribe a un reloj en la noche, al hilo, y también a la vida, a la tristeza, al pasado, a la pobreza, a la soledad, etcétera.
Para Neruda, desde muy joven el tema del amor fue muy importante. Son conocidos los poemas que le dedicó a una muchacha en Temuco. Pero entre sus amores más conocidos estuvo Albertina Azócar, a quien escribió y dedicó poemas durante al menos treinta años.
Una vez que se separó de su esposa, María Antonieta Lagenaar, se unió a Delia del Carril y con ella permaneció hasta 1954, año a partir del cual vivió con Matilde Urrutia, con quien estuvo hasta su muerte.
Amigos
Sus amigos también fueron innumerables. Entre ellos hubo importantes personalidades internacionales, tanto del ámbito político como artístico y cultural: Federico García Lorca, Rafael Alberti, Volodia Teitelboim, Gabriela Mistral, Miguel de Unamuno, Alberto Rojas Giménez, Miguel Hernández y Salvador Allende forman parte de esta lista.
Candidato presidencial
Con la efervescencia política de la década que comenzó en 1960, se había polarizado el escenario político en Chile. Con motivo de las elecciones presidenciales de 1970, Pablo Neruda fue presentado como candidato presidencial en representación del Partido Comunista.
Sin embargo, con el fin de apoyar el proyecto político social de Salvador Allende, declinó en favor de este candidato. Como amigo personal y político, Neruda apoyó la campaña y la presidencia de Salvador Allende.
Premio Nobel de Literatura
En 1971 aceptó el cargo de embajador en Francia, y el mismo año se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. En el país europeo comenzó sus memorias, publicadas en forma póstuma: Confieso que He Vivido (1974).
En 1972 Neruda renunció a su cargo diplomático y regresó a Chile. A mediados de 1973, recurrió a intelectuales latinoamericanos y europeos para evitar un enfrentamiento en el país.
Neruda falleció de cáncer el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende.
Sus principales obras
Entre sus principales obras se pueden mencionar: Crepusculario (1923), Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada (1924), Tentativa del Hombre Infinito (1925), Residencia en la Tierra (1933), la serie España en el Corazón (1937), Las Furias y las Penas (1936), Tercera Residencia (1942), Canto General (1950), Himno y Regreso (1947), Que Despierte el Leñador (1948), Odas Elementales (1954-1957), Todo el Amor (1953), Extravagario (1958), Memorial de Isla Negra (1964) y Confieso que He Vivido (1974).
Discurso de Pablo Neruda con ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura (1971)
Mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones, lejanas y antípodas, no por eso menos semejantes al paisaje y a las soledades del norte. Hablo del extremo sur de mi país. Tanto y tanto nos alejamos los chilenos hasta tocar con nuestros limites el Polo Sur, que nos parecemos a la geografía de Suecia, que roza con su cabeza el norte nevado del planeta.
Por allí, por aquellas extensiones de mi patria adonde me condujeron acontecimientos ya olvidados en sí mismos, hay que atravesar, tuve que atravesar los Andes buscando la frontera de mi país con Argentina. Grandes bosques cubren como un túnel las regiones inaccesibles y como nuestro camino era oculto y vedado, aceptábamos tan sólo los signos más débiles de la orientación. No había huellas, no existían senderos y con mis cuatro compañeros a caballo buscábamos en ondulante cabalgata -eliminando los obstáculos de poderosos árboles, imposibles ríos, roqueríos inmensos, desoladas nieves, adivinando mas bien el derrotero de mi propia libertad. Los que me acompañaban conocían la orientación, la posibilidad entre los grandes follajes, pero para saberse más seguros montados en sus caballos marcaban de un machetazo aquí y allá las cortezas de los grandes árboles dejando huellas que los guiarían en el regreso, cuando me dejaran solo con mi destino. Cada uno avanzaba embargado en aquella soledad sin márgenes, en aquel silencio verde y blanco, los árboles, las grandes enredaderas, el humus depositado por centenares de años, los troncos semi-derribados que de pronto eran una barrera más en nuestra marcha. Todo era a la vez una naturaleza deslumbradora y secreta y a la vez una creciente amenaza de frío, nieve, persecución. Todo se mezclaba: la soledad, el peligro, el silencio y la urgencia de mi misión. A veces seguíamos una huella delgadísima, dejada quizás por contrabandistas o delincuentes comunes fugitivos, e ignorábamos si muchos de ellos habían perecido, sorprendidos de repente por las glaciales manos del invierno, por las tormentas tremendas de nieve que, cuando en los Andes se descargan, envuelven al viajero, lo hunden bajo siete pisos de blancura.
A cada lado de la huella contemplé, en aquella salvaje desolación, algo como una construcción humana. Eran trozos de ramas acumulados que habían soportado muchos inviernos, vegetal ofrenda de centenares de viajeros, altos cúmulos de madera para recordar a los caídos, para hacer pensar en los que no pudieron seguir y quedaron allí para siempre debajo de las nieves. También mis compañeros cortaron con sus machetes las ramas que nos tocaban las cabezas y que descendían sobre nosotros desde la altura de las coníferas inmensas, desde los robles cuyo último follaje palpitaba antes de las tempestades del invierno. Y también yo fui dejando en cada túmulo un recuerdo, una tarjeta de madera, una rama cortada del bosque para adornar las tumbas de uno y otro de los viajeros desconocidos.
Teníamos que cruzar un río. Esas pequeñas vertientes nacidas en las cumbres de los Andes se precipitan, descargan su fuerza vertiginosa y atropelladora, se tornan en cascadas, rompen tierras y rocas con la energía y la velocidad que trajeron de las alturas insignes: pero esa vez encontramos un remanso, un gran espejo de agua, un vado. Los caballos entraron, perdieron pie y nadaron hacia la otra ribera. Pronto mi caballo fue sobrepasado casi totalmente por las aguas, yo comencé a mecerme sin sostén, mis pies se afanaban al garete mientras la bestia pugnaba por mantener la cabeza al aire libre. Así cruzamos. Y apenas llegados a la otra orilla, los baqueanos, los campesinos que me acompañaban me preguntaron con cierta sonrisa:
¿Tuvo mucho miedo?
Mucho. Creí que había llegado mi última hora, dije.
Íbamos detrás de usted con el lazo en la mano me respondieron. -Ahí mismo ?agregó uno de ellos? cayó mi padre y lo arrastró la corriente. No iba a pasar lo mismo con usted. Seguimos hasta entrar en un túnel natural que tal vez abrió en las rocas imponentes un caudaloso río perdido, o un estremecimiento del planeta que dispuso en las alturas aquella obra, aquel canal rupestre de piedra socavada, de granito, en el cual penetramos. A los pocos pasos las cabalgaduras resbalaban, trataban de afincarse en los desniveles de piedra, se doblegaban sus patas, estallaban chispas en las herraduras: más de una vez me vi arrojado del caballo y tendido sobre las rocas. La cabalgadura sangraba de narices y patas, pero proseguimos empecinados el vasto, el espléndido, el difícil camino.
Algo nos esperaba en medio de aquella selva salvaje. Súbitamente, como singular visión, llegamos a una pequeña y esmerada pradera acurrucada en el regazo de las montañas: agua clara, prado verde, flores silvestres, rumor de rios y el cielo azul arriba, generosa luz ininterrumpida por ningún follaje.
Allí nos detuvimos como dentro de un círculo mágico, como huéspedes de un recinto sagrado: y mayor condición de sagrada tuvo aun la ceremonia en la que participé. Los vaqueros bajaron de sus cabalgaduras. En el centro del recinto estaba colocada, como en un rito, una calavera de buey. Mis compañeros se acercaron silenciosamente, uno por uno, para dejar unas monedas y algunos alimentos en los agujeros de hueso. Me uní a ellos en aquella ofrenda destinada a toscos Ulises extraviados, a fugitivos de todas las raleas que encontrarían pan y auxilio en las órbitas del toro muerto. Pero no se detuvo en este punto la inolvidable ceremonia. Mis rústicos amigos se despojaron de sus sombreros e iniciaron una extraña danza, saltando sobre un solo pie alrededor de la calavera abandonada, repasando la huella circular dejada por tantos bailes de otros que por allí cruzaron antes. Comprendí entonces de una manera imprecisa, al lado de mis impenetrables compañeros, que existía una comunicación de desconocido a desconocido, que había una solicitud, una petición y una respuesta aún en las más lejanas y apartadas soledades de este mundo.
Más lejos, ya a punto de cruzar las fronteras que me alejarían por muchos años de mi patria, llegamos de noche a las últimas gargantas de las montañas. Vimos de pronto una luz encendida que era indicio cierto de habitación humana y, al acercarnos, hallamos unas desvencijadas construcciones, unos destartalados galpones al parecer vacíos. Entramos a uno de ellos y vimos, al calor de la lumbre, grandes troncos encendidos en el centro de la habitación, cuerpos de árboles gigantes que allí ardían de día y de noche y que dejaban escapar por las hendiduras del techo ml humo que vagaba en medio de las tinieblas como un profundo velo azul. Vimos montones de quesos acumulados por quienes los cuajaron a aquellas alturas. Cerca del fuego, agrupados como sacos, yacían algunos hombres. Distinguimos en el silencio las cuerdas de una guitarra y las palabras de una canción que, naciendo de las brasas y la oscuridad, nos traía la primera voz humana que habíamos topado en el camino. Era una canción de amor y de distancia, un lamento de amor y de nostalgia dirigido hacia la primavera lejana, hacia las ciudades de donde veníamos, hacia la infinita extensión de la vida.
Ellos ignoraban quienes éramos, ellos nada sabían del fugitivo, ellos no conocían mi poesía ni mi nombre. O lo conocían, nos conocían? El hecho real fue que junto a aquel fuego cantamos y comimos, y luego caminamos dentro de la oscuridad hacia unos cuartos elementales. A través de ellos pasaba una corriente termal, agua volcánica donde nos sumergimos, calor que se desprendía de las cordilleras y nos acogió en su seno.
Chapoteamos gozosos, cavándonos, limpiándonos el peso de la inmensa cabalgata. Nos sentimos frescos, renacidos, bautizados, cuando al amanecer emprendimos los últimos kilómetros de jornadas que me separarían de aquel eclipse de mi patria. Nos alejamos cantando sobre nuestras cabalgaduras, plenos de un aire nuevo, de un aliento que nos empujaba al gran camino del mundo que me estaba esperando. Cuando quisimos dar (lo recuerdo vivamente) a los montañeses algunas monedas de recompensa por las canciones, por los alimentos, por las aguas termales, por el techo y los lechos, vale decir, por el inesperado amparo que nos salió al encuentro, ellos rechazaron nuestro ofrecimiento sin un ademán. Nos habían servido y nada más. Y en ese «nada más» en ese silencioso nada más había muchas cosas subentendidas, tal vez el reconocimiento, tal vez los mismos sueños.
Señoras y Señores:
Yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema: y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo para que los nuevos poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría. Si he narrado en este discurso ciertos sucesos del pasado, si he revivido un nunca olvidado relato en esta ocasión y en este sitio tan diferentes a lo acontecido, es porque en el curso de mi vida he encontrado siempre en alguna parte la aseveración necesaria, la fórmula que me aguardaba, no para endurecerse en mis palabras sino para explicarme a mí mismo.
En aquella larga jornada encontré las dosis necesarias a la formación del poema. Allí me fueron dadas las aportaciones de la tierra y del alma. Y pienso que la poesía es una acción pasajera o solemne en que entran por parejas medidas la soledad y la solidaridad, el sentimiento y la acción, la intimidad de uno mismo, la intimidad del hombre y la secreta revelación de la naturaleza. Y pienso con no menor fe que todo esta sostenido -el hombre y su sombra, el hombre y su actitud, el hombre y su poesia en una comunidad cada vez más extensa, en un ejercicio que integrará para siempre en nosotros la realidad y los sueños, porque de tal manera los une y los confunde. Y digo de igual modo que no sé, después de tantos años, si aquellas lecciones que recibí al cruzar un vertiginoso río, al bailar alrededor del cráneo de una vaca, al bañar mi piel en el agua purificadora de las más altas regiones, digo que no sé si aquello salía de mí mismo para comunicarse después con muchos otros seres, o era el mensaje que los demás hombres me enviaban como exigencia o emplazamiento. No sé si aquello lo viví o lo escribí, no sé si fueron verdad o poesía, transición o eternidad los versos que experimenté en aquel momento, las experiencias que canté más tarde.
De todo ello, amigos, surge una enseñanza que el poeta debe aprender de los demás hombres. No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto: a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía; mas en esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia: de la conciencia de ser hombres y de creer en un destino común.
En verdad, si bien alguna o mucha gente me consideró un sectario, sin posible participación en la mesa común de la amistad y de la responsabilidad, no quiero justificarme, no creo que las acusaciones ni las justificaciones tengan cabida entre los deberes del poeta. Después de todo, ningún poeta administró la poesía, y si alguno de ellos se detuvo a acusar a sus semejantes, o si otro pensó que podría gastarse la vida defendiéndose de recriminaciones razonables o absurdas, mi convicción es que sólo la vanidad es capaz de desviarnos hasta tales extremos. Digo que los enemigos de la poesía no están entre quienes la profesan o resguardan, sino en la falta de concordancia del poeta. De ahí que ningún poeta tenga más enemigo esencial que su propia incapacidad para entenderse con los más ignorados y explotados de sus contemporáneos; y esto rige para todas las épocas y para todas las tierras.
El poeta no es un «pequeño dios». No, no es un «pequeño dios». No está signado por un destino cabalístico superior al de quienes ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día: el panadero más próximo, que no se cree dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y entregar el pan de cada día, con una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla conciencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de la mercadería: pan, verdad, vino, sueños. Si el poeta se incorpora a esa nunca gastada lucha por consignar cada uno en manos de los otros su ración de compromiso, su dedicación y su ternura al trabajo común de cada día y de todos los hombres, el poeta tomará parte en el sudor, en el pan, en el vino, en el sueño de la humanidad entera. Sólo por ese camino inalienable de ser hombres comunes llegaremos a restituirle a la poesía el anchuroso espacio que le van recortando en cada época, que le vamos recortando en cada época nosotros mismos.
Los errores que me llevaron a una relativa verdad, y las verdades que repetidas veces me condujeron al error, unos y otras no me permitieron -ni yo lo pretendí nunca- orientar, dirigir, enseñar lo que se llama el proceso creador, los vericuetos de la literatura. Pero sí me di cuenta de una cosa: de que nosotros mismos vamos creando los fantasmas de nuestra propia mitificacion. De la argamasa de lo que hacemos, o queremos hacer, surgen más tarde los impedimentos de nuestro propio y futuro desarrollo. Nos vemos indefectiblemente conducidos a la realidad y al realismo, es decir, a tomar una conciencia directa de lo que nos rodea y de los caminos de la transformación, y luego comprendemos, cuando parece tarde, que hemos construido una limitación tan exagerada que matamos lo vivo en vez de conducir la vida a desenvolverse y florecer. Nos imponemos un realismo que posteriormente nos resulta más pesado que el ladrillo de las construcciones, sin que por ello hayamos erigido el edificio que contemplábamos como parte integral de nuestro deber. Y en sentido contrario, si alcanzamos a crear el fetiche de lo incomprensible (o de lo comprensible para unos pocos), el fetiche de lo selecto y de lo secreto, si suprimimos la realidad y sus degeneraciones realistas, nos veremos de pronto rodeados de un terreno imposible, de un tembladeral de hojas, de barro, de libros, en que se hunden nuestros pies y nos ahoga una incomunicación opresiva.
En cuanto a nosotros en particular, escritores de la vasta extensión americana, escuchamos sin tregua el llamado para llenar ese espacio enorme con seres de carne y hueso. Somos conscientes de nuestra obligación de pobladores y -al mismo tiempo que nos resulta esencial el deber de una comunicación critica en un mundo deshabitado y, no por deshabitado menos lleno de injusticias, castigos y dolores, sentimos también el compromiso de recobrar los antiguos sueños que duermen en las estatuas de piedra, en los antiguos monumentos destruidos, en los anchos silencios de pampas planetarias, de selvas espesas, de ríos que cantan como sueños. Necesitamos colmar de palabras los confines de un continente mudo y nos embriaga esta tarea de fabular y de nombrar. Tal vez ésa sea la razón determinante de mi humilde caso individual: y en esa circunstancia mis excesos, o mi abundancia, o mi retórica, no vendrían a ser sino actos, los más simples, del menester americano de cada día. Cada uno de mis versos quiso instalarse como un objeto palpable: cada uno de mis poemas pretendió ser un instrumento útil de trabajo: cada uno de mis cantos aspiró a servir en el espacio como signos de reunión donde se cruzaron los caminos, o como fragmento de piedra o de madera con que alguien, otros que vendrán, pudieran depositar los nuevos signos.
Extendiendo estos deberes del poeta, en la verdad o en el error, hasta sus últimas consecuencias, decidí que mi actitud dentro de la sociedad y ante la vida debía ser también humildemente partidaria. Lo decidí viendo gloriosos fracasos, solitarias victorias, derrotas deslumbrantes. Comprendí, metido en el escenario de las luchas de América, que mi misión humana no era otra sino agregarme a la extensa fuerza del pueblo organizado, agregarme con sangre y alma, con pasión y esperanza, porque sólo de esa henchida torrentera pueden nacer los cambios necesarios a los escritores y a los pueblos. Y aunque mi posición levantara o levante objeciones amargas o amables, lo cierto es que no hallo otro camino para el escritor de nuestros anchos y crueles países, si queremos que florezca la oscuridad, si pretendemos que los millones de hombres que aún no han aprendido a leernos ni a leer, que todavía no saben escribir ni escribirnos, se establezcan en el terreno de la dignidad sin la cual no es posible ser hombres integrales.
Heredamos la vida lacerada de los pueblos que arrastran un castigo de siglos, pueblos los más edénicos, los más puros, los que construyeron con piedras y metales torres milagrosas, alhajas de fulgor deslumbrante: pueblos que de pronto fueron arrasados y enmudecidos por las épocas terribles del colonialismo que aún existe.
Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. Pero, qué sería de mí si yo, por ejemplo, hubiera contribuido en cualquiera forma al pasado feudal del gran continente americano? Cómo podría yo levantar la frente, iluminada por el honor que Suecia me ha otorgado, si no me sintiera orgulloso de haber tomado una mínima parte en la transformación actual de mi país? Hay que mirar el mapa de América, enfrentarse a la grandiosa diversidad, a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea, para entender que muchos escritores se niegan a compartir el pasado de oprobio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos.
Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida y, antes de reiterar la adoración hacia el individuo como sol central del sistema, preferí entregar con humildad mi servicio a un considerable ejército que a trechos puede equivocarse, pero que camina sin descanso y avanza cada día enfrentándose tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes. Porque creo que mis deberes de poeta no sólo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a mi poesía.
Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía: A l?aurore, armés d?une ardente patience, nous entrerons aux splendides Villes. (Al amanecer, armados de una ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades.)
Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía, y también con mi bandera.
En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres.
Así la poesía no habrá cantado en vano.